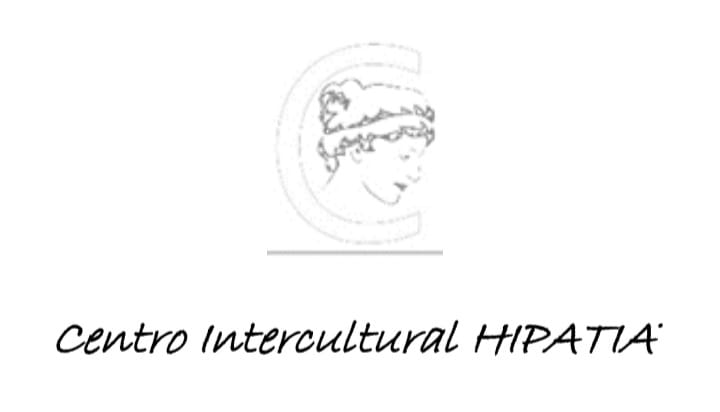CONVERSANDO CON ARANCHA NARANJO
Su obra: "Invitación a un filandón"
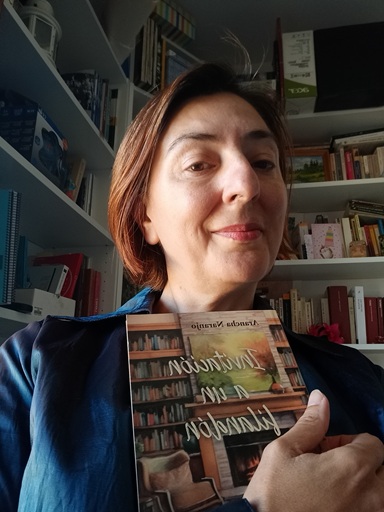
‘Invitación a un filandón’ Arancha Naranjo
Calidez y humor para pasar un buen rato.
Nos reunimos para hablar de tu obra ‘Invitación a un filandón’, que es un libro de cuentos al amor de la lumbre, según expones en la portada del libro. Me ha parecido ameno, con bastantes dosis de humor en bastantes relatos y, a la vez, se muestra la ternura, la calidez de las actuaciones de los seres que habitan las historias.
J.M.: Antes de adentrarnos en tu obra, me gustaría que nos hablaras de ti, para que nuestros lectores te conozcan un poco mejor. Podrías contarnos dónde naciste, en qué lugar resides ahora, qué te llevó a querer ser Historiadora y cuál es la razón de que te llamase el ser Bibliotecaria. Me gustaría que nos narrases un poco el hecho de que hayas sido educada en varios países europeos, como Dinamarca, Francia y en Rusia. Qué es lo que te llevó a adentrarte en el mundo de la Literatura escribiendo. Y todo lo que desees explicar para que nuestros lectores sepan más de ti.
A.N.: Nací en Palencia y actualmente resido en Madrid.
La elección de los estudios fue difícil. Mi plan de estudios era el de EGB y luego el BUP. Ya en BUP había que definirse si eras de letras, ciencias o mixtas. En mi caso me gustaban ambas ramas y me costó tomar la decisión. Al final me decanté por Letras puras, que no era lo que mejor se me daba, pero creí que era lo que mejor me definía, sobre todo, porque me gustaba mucho leer. En el bachillerato me sentí muy atraída por Filosofía, pero al final decidí estudiar Historia, porque me parecía que era una disciplina con la que podía llegar al resto. Se puede hablar de Historia de la Filosofía, Historia de la Ciencia, Historia de la Literatura, Historia de las mentalidades y lo que es propiamente Historia como hechos que se suceden en el tiempo, es decir que me iba a proveer de las herramientas con las que podría acercarme a otros campos.
Más adelante viviendo en Dinamarca me fue imposible conseguir una convalidación para mi título de Licenciada en Historia contemporánea. De nuevo tuve que iniciar estudios universitarios. Dado mi amor a los libros me pareció que lo mejor sería estudiar Biblioteconomía. También porque en aquel momento en Dinamarca los estudios de Biblioteconomía tenían muchas salidas laborales.
La razón por la que me he ducado en diferentes países europeos fue porque en el Instituto hicimos un intercambio a Francia cuando teníamos dieciséis años. A mí Francia me deslumbró y desde entonces quise irme a vivir allí. Mientras estudiaba en el instituto me iba todos los veranos a Francia a participar en campamentos de Arqueología. Es una época que guardo con mucho cariño. Cuando estudiaba COU me preocupé de buscar información para realizar estudios universitarios en Francia. Gracias a mis contactos de los campamentos conseguí algunas direcciones dónde sería mejor estudiar y cómo encontrar trabajo. El problema es que entonces no se concedían becas para iniciar estudios en otro país y las Erasmus todavía no existían.
Estaba preparando mi mudanza a Francia cuando leí en el periódico que la ONU a través de una Asociación de amistad España URSS concedía becas para realizar estudios en Moscú y me pareció que podía ser una experiencia fantástica. Solicité la beca y dado mi expediente académico me la concedieron. Estuve viviendo en Moscú dos años. Fue un tiempo lleno de aventuras, porque la mentalidad es muy diferente y porque el momento histórico que se vivía en la URSS era irrepetible, un momento de bisagra entre un modelo comunista y otro capitalista, yo viví allí entre el 1987 a 1989. Podría haberme quedado en Moscú, pero me enteré que los estudios no estaban reconocidos en España. Allí ya estudié Historia. Me pareció una buena experiencia, pero los seis años de la beca iban a ser demasiados para luego tener que empezar de cero otra vez en España.
De vuelta a España estudié en Valladolid Historia contemporánea y cuando acabé los estudios me trasladé a Barcelona en busca de trabajo. Allí estuve trabajando en la editorial Gedisa.
Las condiciones laborales no eran muy buenas. La tasa de desempleo era muy alto y mi contrato en la editorial no era indefinido. Gracias a unos amigos me enteré que podía buscar trabajo en los países nórdicos en concreto en Dinamarca y allí que me fui. Como ya he contado no fue posible la convalidación de mi licenciatura y realicé estudios de Biblioteconomía.
En cuanto a mi relación con la Literatura viene de ver a mi padre sentado en su butaca leyendo sobre todo novela. Él me enseñó la satisfacción primero de la lectura y también de la escritura.
Ya en el colegio y en el instituto escribía para los concursos literarios que se organizaban y ganaba.
De manera que si vuelvo la vista atrás siempre me veo leyendo y escribiendo, aunque me haya lanzado a la publicación muy tarde en mi vida.
La razón de haberme tomado la escritura más como oficio vino durante la pandemia. Primero escribiendo cartas para hospitales y luego por un concurso que se organizó en el Facebook de Rosa Montero. A partir de ahí supe que tenía que despegar literariamente.
A.N.: Sí, de alguna manera las sociedades contemporáneas con los avances tecnológicos como la televisión y ahora la informática y redes sociales nos han sacado de un mundo más social y nos han llevado a un mundo más solitario e individualista.
Al principio la televisión se veía en compañía, pero cuando empiezan a surgir diferentes cadenas, los hogares multiplican sus terminales de televisión. Incluso se coloca una en cada habitación y se le da un lugar preeminente en los salones.
Es una sociedad muy lejana a la de los años cuarenta y anteriores. Entonces en los pueblos era más cotidiano sacar una silla a la calle en verano y hablar entre los vecinos. Incluso en las ciudades, dependiendo de barrios, se podían ver tertulias veraniegas. Eso se ha perdido. Y en invierno, se reunían en las casas para determinadas tareas generalmente tejer y mientras contar cuentos.
En concreto Filandón es una palabra empleada en León, pero en otras regiones existe una palabra equivalente como filorio, serano o calecho. Debía de ser una práctica común y seguramente que enlaza con la literatura de tradición oral.
Sí, cuando me puse a escribir quería que fueran cuentos breves, que pudieran leerse en voz alta para de alguna manera seguir un poco esa tradición oral.
J.M.. Después de un primer relato titulado ‘La cuentista de boós’, que hace referencia a la abuela Águeda, encontramos dos partes, una primera en la que has elegido el género epistolar, en donde una narradora escribe cartas a sus padres ante la imposibilidad de poder visitarlos al vivir lejos y que le preocupan. En dichas cartas encontramos, aparte de toques de humor, calidez y ternura, narrando hechos acaecidos en el día a día en tiempo de pandemia. En la segunda parte, hallamos relatos que hablan de emociones humanas, de temas universales, con una forma muy personal de narrarlos. ¿Cómo surgió la idea de crear un libro uniendo estas dos partes? ¿Puedes explicar a nuestros lectores la razón de elegir ‘La cuentista de boós’ como primer relato para el libro?
A.N.: La cuentista de Boós funciona como introducción al libro. Como la protagonista pinta a su abuela para que les acompañe en el salón de su casa, porque les aburre la televisión y piensan dedicarse a contarse cuentos. Sería un poco el hilo conductor de lo que viene después.
La idea de que fueran dos partes ante todo responde a que fueran historias que se pudieran leer en voz alta, que no fueran muy extensas. Una primera, tipo epistolar y luego ya vendrían los cuentos. Quizás porque las cartas antiguamente también se leían en voz alta cuando llegaba una carta a la familia y significaba un momento de unión.
El libro está pensado ante todo para compartirlo con otros. Leerse en voz alta, seguir las historias, comentarlas.
J.M.: El relato ‘sala de espera’ me parece bello por la carga de ternura que hay en él. Podemos percibir en él el dolor de una hermana que acompaña a la otra a las sesiones de quimioterapia ya que padece cáncer. ¿Cómo surgió este relato?
A.N.: Yo he trabajado como administrativo en un hospital y siempre me ha llamado la atención esas salas tan anodinas y asépticas.
En una visita al Ramón y Cajal en Madrid, en la cafetería vi a unas mujeres y una de ellas llevaba la cabeza cubierta posiblemente por un tratamiento oncológico y entonces surgió esta historia. Me puse en la piel de la acompañante ¿cómo sería ver a una hermana enferma?
También en ese momento coincidió que mi hermano sufría un cáncer y estaba muy receptiva a esos enfermos.
J.M.: En el relato ‘Dos reales’, narras la historia de Manel, un chico que, además de ser monaguillo, decide posar para un pintor para ganar algo de dinero. ¿Puedes explicar un poco a nuestros lectores de dónde nace esta historia?
A.N.: Esta historia nace de mi admiración a la pintura de Sorolla. Se conoce mucho su obra marina, pero esta colección de monaguillos se conoce menos y me pareció una buena idea escribir algo al respecto.
Además una amiga me propuso escribir un cuento para un concurso con temática de Sorolla. Y así nació Dos reales.
A.N.: Cuando viví en Moscú coincidió con la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por los territorios de Nagorno Karabaj. El conflicto que estalló en 1987 lo viví de primera mano, porque realizamos un viaje de estudios a Armenia. Y este cuento surgió de ahí, de mi experiencia de la guerra, aunque el cuento toma vida propia y no es autobiográfico.
Cuando lo escribí se hablaba en la prensa de la guerra de Afganistán. Ahora las noticias acaparan poco las portadas, son breves, pasan veloces, porque en este mundo interconectado siempre está pasando algo.
Entonces quise escribir algo que pudiera llegar en esos momentos bélicos.
J.M.: De todos los relatos que están en tu obra ‘Invitación a un filandón ‘, ¿qué dos elegirías,si solo pudieras elegir esos dos, y cuál es la razón de tu elección?
A.N.: Aunque es una elección difícil, porque todos los cuentos están escritos con mucho cariño, me quedaría con “Me llamó lavadora” y “Dos reales”.
El primero porque una mujer que durante el relato se muestra como insulsa, que no sabe hacer nada, al final del relato toma las riendas de su vida y sabe lo que quiere y qué debe hacer para conseguirlo, deja de ser víctima.
En cuanto a “Dos reales”, porque viene de mi formación como historiadora y mi admiración por Sorolla. Creo que da una idea de lo que era la vida en la Valencia del siglo XIX.
J.M.: En tu relato ‘Interiores o ropa tendida’, nos hablas de una mujer llamada Irene, que a sus veintidós años se decidió a ampliar sus estudios en Suecia, interesada por el interiorismo sobrio de los diseñadores escandinavos. Cuando acabó su beca en Estocolmo, se traslada a Nápoles, donde verá que lo más provechoso para ella de ver acaece por las mañana, cuando se aprecia la ropa colgada en los tendederos al sol. Divide entonces la ciudad según la ropa tendida en sus ventanas. Cuando vuelve a España, su trabajo como interiorista no consigue satisfacer la curiosidad por la vida de los otros. No voy a decir qué resolución toma Irene al respecto. ¿De dónde sale esta historia?
A.N.: Tiene una doble partida, por una parte la lectura de los libros de Elena Ferrante ambientados en Nápoles y por otra de mi propia experiencia buscando piso acompañada por inmobiliarias. Me pareció que había un nexo en común entre el mirar las ventanas o la ropa tendida y el interior de una casa que dice mucho de sus habitantes. De ahí nace ese personaje.
J.M.: No voy a desvelar más, porque lo que deseo es que lean tu libro y disfruten de tus relatos. ¿Tienes en mente algún proyecto del que nos puedas adelantar algo?
A.N.: Sí, actualmente estoy trabajando en una novela. Había empezado una, que he tenido que dejar, porque irrumpió esta con más fuerza. En cualquier caso, tengo trabajo para una temporada larga. Enfrentarse a una novela es muy diferente a cómo me aproximo a un cuento.
Esta novela trata de la relación de una mujer con su ex marido y su actual pareja. De los celos que aparecen cuando el marido decide casarse con su nueva pareja.
J.M.: Como Historiadora que eres, ¿no te has planteado nunca escribir una novela histórica?¿Qué género te gustaría probar en un futuro?
A.N.: Sí, sí me lo he plantado y tengo una idea para el futuro de novela histórica, pero antes quería manejar bien las herramientas de construcción de la novela.
J.M.: Para finalizar, ¿qué añadirías a esta entrevista, para redondearla, porque lo consideras importante?
A.N.: Destacaría también mi relación con la lectura y algunos escritores que me han marcado en mi forma de escribir.
Como en todo hay una evolución en mi gusto por autores. En mi juventud leí mucho literatura alemana. Me gustaba principalmente Grass y Böll. También leí mucha literatura rusa, yo me quedaría con Chéjov, y literatura francesa del siglo XIX, que me quedaría con los Miserables de Hugo. También leí muchísima literatura sudamericana, entonces mis favoritos eran Borges y Múgica Laínez. Con el tiempo me abrí a la literatura inglesa y norteamericana.
Actualmente leo mucho a Alice Munro y Elizabeth Strout.
Y como no, está la literatura española que intento seguirla de cerca, desde los clásicos a autores como Landero, Rosa Montero por poner un ejemplo.
Juana María Fernández Llobera

Las actividades del Centro Intercultural Hipatia son apoyadas por la Fundación Guillem Cifre de Colonya Caixa Pollença.
Temas relacionados:
También te puede interesar
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.