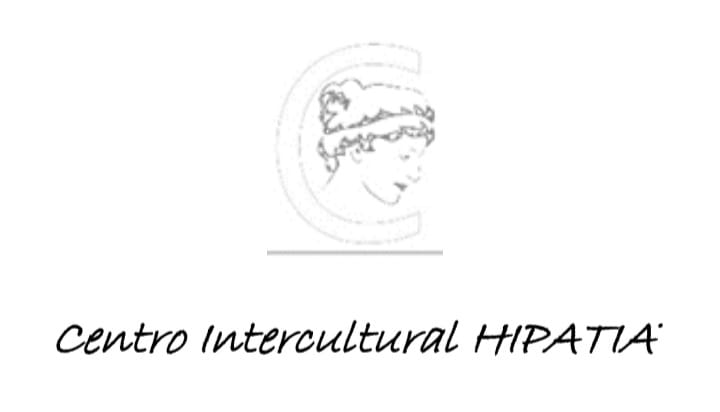CONVERSANDO CON JAVIER RODRIGO
"La guerra degenerada, violencia y resistencias en la España de posguerra", su libro

‘La guerra degenerada, violencia y resistencias en la España de posguerra’
de Javier Rodrigo
J.M.: Antes de adentrarnos en tu obra, me gustaría que nos hablaras de ti. Dónde naciste; dónde resides; qué te llevó a estudiar Historia y no otra disciplina; qué es lo mejor de la docencia como Catedrático en la Universitat Autònoma de Barcelona; qué te llevó a escribir y todo aquello que creas importante para un primer acercamiento a nuestros lectores.
J.R.: Me llamo Javier Rodrigo. Nací en Zaragoza hace 48 años. Estudié allí Historia por un simple motivo, que era lo que más me gustaba (y diría, lo único que se me daba bien en el instituto, junto con el inglés), y en cuanto terminé la carrera me marché a vivir a Italia. Allí conseguí un contrato doctoral en el prestigioso European University Institute de Florencia, la universidad de la Unión Europea para estudios doctorales en Historia, Economía, Derecho y Sociología. Hice la tesis sobre los campos de concentración en la España franquista, el primer trabajo que se hacía sobre el tema. Acabé mi doctorado en 2004 y en 2005 ya era un libro, Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, que casi casi fue Premio Nacional de Historia al año siguiente. Fue el segundo de una lista de libros que ya supera la decena.
Viví unos años entre Madrid y Londres y luego obtuve los dos contratos de investigación de excelencia más importantes en España, primero el Juan de la Cierva en Zaragoza, y luego el Ramón y Cajal en la UAB. Vivo en Barcelona con mi familia desde hace 15 años, y desde hace un par soy catedrático. Me gusta mucho mi trabajo, y la universidad como institución: la docencia, la gestión (soy coordinador de un grado) y la investigación, gracias a la cual he dirigido proyectos de investigación. Me gusta mucho escribir, igual que me gustan mucho otras cosas. De hecho, me gusta mucho leer, correr (soy maratonista), caminar por la montaña en otoño y sobre todo, estar con mi mujer y con mis hijos.
J.M.: Antes de meternos de lleno en el contenido de la obra que hoy nos ocupa, me gustaría saber cuál fue la semilla que hizo que quisieras hablar de lo ocurrido después de acabar la guerra civil española (oficialmente en 1939). ¿Cuáles fueron tus primeras indagaciones sobre el periodo?
J.R.: Como te decía, lo primero de todo fue la Guerra Civil y los campos de concentración franquistas. Después escribí un ensayo, Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, sobre las historia de las violencias en ambas retaguardias, aunque sobre todo en la sublevada. Más tarde escribí Cruzada, Paz, Memoria. La guerra civil en sus relatos, para analizar la evolución de las narrativas públicas sobre la guerra. Al poco me adentré en la intervención fascista en la guerra, en La guerra fascista. Italia en la Guerra Civil española, que se ha traducido al inglés y al italiano. Y después escribí con David Alegre Comunidades rotas. Una historia global de las guerras civiles, 1917-2027, la más completa historia comparada del fenómeno de la guerra civil en el siglo XX, y que aparecerá el año que viene en inglés, igual que el libro que publiqué con Maximiliano Fuentes, Ellos los fascistas. La banalidad del fascismo y la crisis de la democracia. Este último es mi único libro, junto con Generalísimo, mi biografía de Franco, que no trata en exclusiva sobre la Guerra Civil española. Al final, soy una especie de “guerracivilólogo”.
J.M.: Adentrémonos en ‘La guerra degenerada’. Se inicia la introducción con el caso de la joven Águeda G.D., de 21 años, que vivía en una finca de una localidad sevillana, y a la que, en septiembre de 1944, comenzaron a hostigar, porque el capitán Ramón Giménez Martínez, que era el jefe de la guerra contra la guerrilla desplegada en las serranías del norte de la provincia de Sevilla, pensaba que la joven había estado manteniendo una relación sentimental con el guerrillero Florencio González del Río. ¿Por qué elegiste esta historia y no otra para comenzar tu libro y adentrarte en ella?
J.R.: Porque es una historia que condensa mejor que ninguna otra lo que quiero contra en el libro: la importancia de la guerra sucia contra la guerrilla, la implicación de civiles, y la centralidad de las mujeres en esos escenarios: como resistentes, como apoyos, como víctimas. Águeda es obligada a pasar un reconocimiento genital forzoso en sede policial de cara a la emisión de un fallido certificado de virginidad. Como no era virgen, según el médico forense, automáticamente se convertía en sospechosa de complicidad con la guerrilla, pues su novio estaba en el monte. No concebí una historia que apelmazase más la brutalidad de la guerra irregular. Por eso empecé con ella el libro.
J.M.: Expones también en la Introducción que el libro constituye una historia social de la guerrilla, de la persecución, violencia, pactos de no agresión y prolongación de la guerra, de juicios y control del territorio, de guerra sucia, resistencia cotidiana y supervivencia, pero también de torturas, humillaciones, vejaciones y violaciones en el marco de la guerra contra la guerrilla en España. ¿Qué es lo que más te sorprendió de todo lo que investigaste?
J.R.: Me sorprendieron muchas cosas. Por ejemplo, la recurrencia en praxis de guerra contra la población civil y contra la resistencia, como por ejemplo los vaciamientos de territorio, la quema de bosques, la práctica de “fuego libre” (disparar sin mediar aviso a cualquiera que rompa un toque de queda), y cómo todo eso es, en una escala diferente, lo mismo que ocurre en otros espacios de guerra contrainsurgente, como en Italia, en Bielorrusia, en Ucrania, y posteriormente en Grecia, Vietnam o Indonesia.
Lo que no me sorprendió fue lo que conocía y pude constatar: la presencia constante del maltrato y la tortura, muchas veces genitalizada en caso de mujeres, en el marco de las investigaciones policiales en causas contra la guerrilla. Eso ya lo conocía. Ahora, además, he podido ponerle documentación para demostrarlo.
J.M.: En tu libro afirmas que te interesa declinar esta historial de la guerra irregular en historias concretas, pero no a modo anecdotario sino como mecanismo para comprender mejor la guerra misma. Y expresas después, que te interesa, sobre todo, declinarla usando el género femenino singular, poniendo en el centro del relato a un sujeto habitualmente invisibilizado en el contexto de los estudios sobre la guerra: la mujer. ¿Por qué decidiste hablar de la mujer en dicho contexto? ¿Qué te impulsó a ello? ¿Cuáles eran las actividades más frecuentes de las mujeres en las partidas? ¿Y fuera de ellas ayudando a los maquis? En nombre de muchas mujeres, gracias por hacerlas visibles.
J.R.: Porque las mujeres estaban, y están, invisibilizadas como sujeto histórico en el estudio de las resistencias en Europa y, por supuesto, también en España. Porque, además, creo que estudiar la presencia de las mujeres en las resistencias contribuye a repensar las resistencias mismas. Siempre se observan (en Francia, Italia, Grecia…) como algo masculino, militar y nacional. Yo creo en la existencia de una resistencia en femenino, desarmada y no siempre nacional, sino relacional: vinculada a los afectos, a la cotidianidad. Esta es la historia de mi libro, la de las mujeres en la resistencia, como guerrilleras, claro, aunque eran poquísimas, no más de 150. Y sobre todo, como enlaces, resistentes del valle, las encargadas de la logística, la comunicación, la alimentación, el consuelo afectivo, el placer sexual. Sin mujeres no habría habido resistencia, por pequeña, limitada y aniquilada que fuese.
J.M.: Expones que «La persecución y el castigo contra las mujeres en la guerra anti guerrilla fueron, ciertamente, particulares y específicos, y se diferenciaron de los ejercidos sobre sus congéneres masculinos». ¿Puedes explicar un poco a nuestros lectores en qué estribaban esas diferencias?
J.R.: Fueron diferentes la persecución y fueron diferentes los castigos. La persecución, porque incluyó casos de violencia y tortura genitalizada que no están presentes en los casos de hombres. Hablamos de prácticas que no he podido identificar como sistemáticas, pero que lindan la violación en sede judicial: ¿qué otra cosa es un guardia civil instando a un médico a explorar a la fuerza la vagina de una mujer para comprobar si tiene o no himen? Y el castigo, también. Las sentencias condenatorias por pertenencia a la guerrilla o por apoyo a la misma siempre fueron más bajas para mujeres que para hombres. El motivo está claro: las defensas de esas mujeres minusvaloraban su agencia resistente en beneficio de sus defendidas, y los jueces estaban de acuerdo en que los delitos de una mujer no podían ser juzgados igual que los de un hombre, por su propia naturaleza inferior, y porque sus prácticas a veces tampoco eran consideradas como delito. Un caso que se entiende perfectamente de cómo funcionaba ese mundo: hay mujeres encausadas porque son descubiertas lavando la ropa de los guerrilleros. Al final suelen ser absueltas, pero es significativo de cuál era la relación también en el entorno de la guerrilla, tan masculinizada y tan machista: no he encontrado ni un solo caso de un hombre lavando la ropa. Ni uno. Son siempre las mujeres las encargadas de esas tareas. Todo ello es patriarcado puro, del que a veces las propias encausadas se beneficiaron. Con todo, las penas de cárcel fueron grandes. Rara vez fueron exculpatorias para mujeres consideradas apoyos o enlaces de la guerrilla.
J.M.: Afirmas que el análisis de la violencia sexual contra las mujeres está plagado de obstáculos, sobre todo por la falta de evidencia documental. ¿Crees que no se encuentran evidencias porque se defendía el derecho al honor del perpetrador de violencia? Pero como expones en tu libro muy acertadamente, ¿qué hay del honor de las víctimas? ¿Qué puedes explicar de ello a nuestros lectores?
J.R.: Es muy difícil encontrar atisbos de tortura, violación o violencia sexual (abuso, tocamientos…) en la documentación, porque son prácticas tan normalizadas que no llegan siquiera a constatarse en sede judicial. Lo que pasa es que a veces, las mujeres se retractan en los juicios de sus declaraciones previas, alegando precisamente tortura, maltrato, miedo. Eso abre una pequeñísima ventana documental por la que asomarse para entender realmente qué nos están diciendo esas fuentes sobre lo que estaba pasando en comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, calabozos de juzgado. No obstante, nunca son tenidas en cuenta a efecto probatorio por parte de los jueces. A ningún abusador sexual de una “roja” no se le abre expediente sancionador, ni siquiera informativo, o al menos yo no lo he encontrado en los archivos. Pero queda mucho volumen de documentación por explorar: La guerra degenerada no es un libro exhaustivo en ese sentido, sino el primer avance de una investigación que tiene que desarrollarse por equipos más grandes de trabajo.
J.M.: Un de las cosas que me gustó leer par a saber lo que ocurría en esos instantes, son las cartas de Francisca a su marido guerrillero, el maquis conocido como «Máscara». ¿Puedes contarnos cómo se te ocurrió la idea de incluirlas y cómo lograste que te llegaran a las manos?
J.R.: Me interesa mucho la cotidianidad de las personas que vivieron esta guerra irregular entre estado y guerrilla. Las cartas encontradas en la causa de Máscara, escritas por su mujer Francisca, me pusieron, con sus faltas de ortografía y con el amor que se derrama en cada línea, frente a la realidad de una mujer sola, desamparada con sus hijos, sin apoyos ni red familiar, que suplicaba que todo aquello se acabase. Esa es la historia de la resistencia en España que me interesa, no la historia política, institucional o militar de la guerrilla. Hay muy buenos trabajos sobre estos últimos aspectos, perfecto. Pero yo quiero escribir una historia donde pueda tener voz Francisca.
J.M.: El primer capítulo se titula «Posguerra armada, guerra inacabada». Se inicia con las distintas acepciones de la palabra «Resistencia», seguidas por la orden emitida por Manuel Gómez Canto -teniente coronel y mando de la más estrecha confianza de Franco y Camilo Alonso Vega–, entregada a la comandancia en Cáceres el día 23 de abril de 1945 y escrita al calor del fusilamiento de tres guardias civiles como castigo por su supuesta cobardía ante el ataque de los maquis el día 17, los conocidos hechos de Mesas de Ibor. ¿Puedes contar a nuestros lectores un poco sobre ello para que sepan qué pasó?
J.R.: En resumen muy rápido: un caso de enfrentamiento entre una partida guerrillera y un grupo de guardias que se salda de manera muy poco heroica para las fuerzas armadas, y que Gómez Canto aprovecha para dar un escarmiento a sus propios hombres ante lo que, evidentemente, eran realidades muy generalizadas: los pactos de no agresión entre guardias y partidas guerrilleras. Eso también es muy propio de la guerra irregular. La realidad de la guerrilla, pero también la de los guardias civiles, era muy precaria, en todos los sentidos. Muchas veces, ambas partes deciden no ir al enfrentamiento directo, cosa que los mandos atribuyen a la cobardía y consideran un deshonor. Mesas de Ibor puso sobre la mesa la impericia, incapacidad y miedo propios de unos guardias acechados, sin cobertura de fuego pesado, sin más armas que sus “naranjeros” y sin más conocimiento táctico que el aprendido sobre el terreno. Para mí, es un ejemplo perfecto de lo que fue la guerra irregular sobre el terreno: precariedad, supervivencia y violencia.
J.M.: El teniente coronel de la Guardia Civil Bruno Ibáñez Gálvez, conocido como «Don Bruno», tomó posesión del cargo de jefe de Orden Público de Córdoba en septiembre de 1936. Con su llegada, la persecución de disidentes se intensificó y los registros domiciliarios y las detenciones se dieron sin tregua. Cuentas que las ejecuciones se dispararon de forma espectacular, pasando de entre doce y la veintena de personas al mes, al centenar. Según tus investigaciones, ¿fue común que eso sucediera en más partes de España?
J.R.: En España hubo una serie de especialistas en contraguerrilla cuyos perfiles merecerían una investigación aparte. Los Don Bruno, por ejemplo, Limia o Pizarro: Manuel Pizarro Cenjor, que llegaría a ser general pero sobre todo, que fue, como gobernador civil, quien con más eficiencia guio la guerra contra la guerrilla en Granada, cuna de la famosa partida de los Quero, o en Teruel, territorio donde actuaba la más importante de las agrupaciones guerrilleras, la AGLA. La existencia de cadenas de mando fuertes, de obtención de recursos militares (en personal, armamento o logística), son fundamentales para el éxito de una operación militar, como de hecho fue la guerra contra la guerrilla. Y la presencia de estos especistas en contrainsurgencia podían garantizarlo.
J.M.: ¿Puedes a grandes rasgos hablarnos del papel de Isidora Merino que fue detenida en marzo de 1947 con la edad de 24 años?
J.R.: Isadora es, como otras, un buen ejemplo de la porosidad entre la realidad de la guerrilla en el monte y la resistencia en el llano. Isadora inicialmente sería lo que podría considerarse un “enlace”, un apoyo logístico, pero acaba integrándose en una partida guerrillera, en la que ya está su pareja, el guerrillero “Fernando”. Cuando es detenida en un asalto de la Guardia Civil, es interrogada y condenada a tres años de prisión. En el juicio, se hablará de ella como roja peligrosa, de mala conducta e impredecible voluntad de integrarse en la Nueva España. Es una vencida por partida triple: como resistente, como republicana, y como mujer. Por ello, es una de las historias que conforman mi libro.
J.M.: No voy a desvelar nada más, porque creo que con las pinceladas que hemos dado, los lectores ya podrán hacerse una idea cabal sobre tu obra, pero me gustaría saber, si es posible, si tienes otro proyecto en las manos y hacia qué derroteros encaminas tu investigación ahora.
J.R.: Ahora necesito un tiempo para pensar en qué proyecto me embarco, porque una investigación de estas características supone un fuerte desgaste en términos de cansancio, tiempo y esfuerzo. Tengo alguna idea de por dónde puedo encaminarme ahora, pero también es cierto que después de más de 10 libros de pura investigación en 20 años, me apetece leer y apoyar a las investigadoras e investigadores en sus diferentes fases fomativas. He dirigido cuatro tesis doctorales, tres de las cuales son auténticas referencias historiográficas ahora, las de David Alegre, Miguel Alonso y Arnau Fernández Pasalodos. Ahora me apetece mucho llevar a buen puerto una nueva hornada de investigaciones que, como ellos, renueven los estudios sobre la guerra y la posguerra. Puede que, de hecho, ese sea mi proyecto principal ahora. Pero también te digo: llevo años diciendo que no voy a escribir más sobre la Guerra Civil, y años incumpliéndolo.
J.M.: Otra obra tuya que me merece mucho interés, entre otras cosas porque estoy escribiendo una novela que se centra en el primer campo de concentración español (ojalá algún día pueda acabarla), es tu obra ‘Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, que vio la luz en 2005. ¿Cómo ves aquella investigación veinte años después y cuales crees que fueron sus principales aportaciones?
J.R.: Veo que la reescribiría entera, por supuesto. Pero también veo un trabajo que se sostiene, que no ha sido recusado, que ha sido integrado en la narrativa historiográfica y memorial como el referente sobre el tema. Que lo escribiese un historiador de 28 años creo que tiene su mérito. Con todo, que siga siendo la investigación de referencia sobre el mundo concentracionario español me satisface, y a la vez me preocupa. En 20 años debería haber muchas más historias de campos de concentración, y no las hay. Se ha avanzado en el estudio del sistema de trabajos forzosos, pero el estrictamente concentracionario sigue, con excepciones de mérito, anclado en 2005.
J.M.: En otra de tus obras, hablas de Italia en la Guerra Civil española. Yo recuerdo que mi madre, que vivió la Guerra siendo una niña, me hablaba de italianos que estaban en la base militar cercana al lugar donde vivía. Tu obra se titula -La Guerra fascista. Italia en la Guerra Civil española, 1936-1939. ¿Puedes contarles a nuestros lectores el papel de los italianos en dicha guerra?
J.R.: Fue fundamental. No me extenderé ya mucho más, que llevamos una larga entrevista. Pero para tirarla corta y al pie: sin Mussolini no habría habido Guerra Civil. La Italia fascista llegó a ser un tercer beligerante en el conflicto. Piensa que cuando hablamos de la internacionalización de la guerra, la mayoría de la gente piensa en las Brigadas Internaciones: pues bien, Mussolini desplazó a España a más del doble del total de combatientes que los brigadistas que lucharon con la república. Sin ellos, la arquitectura política de la retaguardia franquista no habría sido la misma. Ellos bombardearon las capitales y pueblos del Levante, incluyendo las dos capitales republicanas, Valencia y Barcelona. Ellos fueron los causantes de miles de muertes de civiles, mujeres, hombres, niñas y niños. Sin Italia, la España de Franco jamás habría tenido interlocutores internacionales. Italianos fueron quienes resolvieron el fracaso inicial del golpe de Estado del 36 en territorio marroquí (al no poder pasar las tropas a la Península), los que desbloquearon el impasse del invierno del 36 con la conquista de Málaga, y quienes trataron de cerrar el plan de ocupación de Madrid, fracasando en Guadalajara. El rol de Italia es fundamental en la Guerra Civil española. Una guerra que distó mucho de ser un simple conflicto interno: de hecho, todas las guerras civiles son guerras internacionales. Y la verdadera internacionalización de la guerra la hizo el fascismo italiano.
J.M.: De tus últimas obras, ‘La guerra degenerada’ aparte, ¿cuál destacarías y por qué?
J.R.: Todos mis libros son especiales para mí. Pero Generalísimo. Las vidas de Francisco Franco, 1892-2020 es muy particular, porque lo escribí convaleciente de una enfermedad que casi se me lleva por delante. Y también, porque es un libro que me encantó escribir. No había antes una biografía de Franco escrita por un historiador nacido tras la muerte del dictador. Creo que es un libro muy interesante de leer, que escribí precisamente pensando en que se leyese: pensando en la lectora o el lector. Dándole pistas, momentos divertidos y ridículos, reflexiones de profundidad, pero también una cierta ligereza. A veces me han dicho que a momentos es como un libro de humor.
J.M.: Por último, ¿qué añadirías a esta entrevista que consideres importante?
J.R.: Mi agradecimiento a ti por tus preguntas, y a las lectoras y lectores por su tiempo.
Juana María Fernández Llobera

Temas relacionados:
También te puede interesar
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.