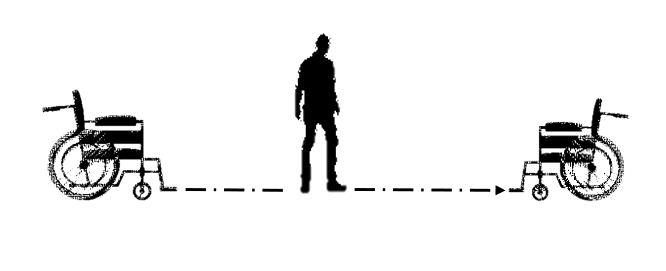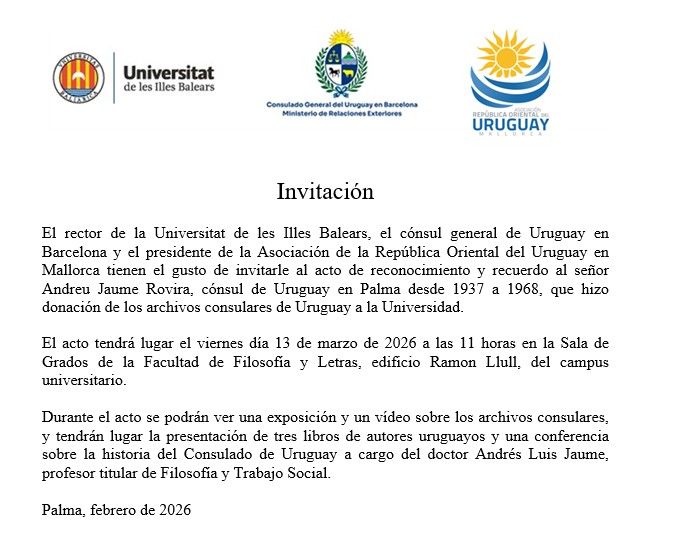LA VIDA SIN TESTIGOS
"Teodora Acnek vivió casi toda su vida en la noche..."

LA VIDA SIN TESTIGOS
Teodora Acnek vivió casi toda su vida en la noche. Hija de emigrantes —una madre china, un padre angoleño—, era zamba por denominación común. Desde pequeña llamaba la atención por su apariencia: sus rasgos, completamente orientales, contrastaba con la negrura intensa de su piel. Esa singularidad, lejos de incomodarla, terminó por fundar la identidad desde la que construiría su mundo. Estudió corte y confección en una escuela nocturna de artes y oficios, y a partir de los veintitrés años, luego de la muerte de sus padres, inició su carrera como modista. Instaló su taller en el pequeño cuarto de estar, justo a la entrada de su casa. Allí, una máquina de coser Singer impulsada por el movimiento de su pie, una mesa amplia, dos planchas eléctricas, tijeras de diversos tipos, cajas con hilos, agujas, dedales, y un mueble adosado a la pared que combinaba espacios para almacenar telas y colgar prendas terminadas, componían el corazón de su universo cotidiano.
La luz artificial le resultaba natural; la solar, en cambio, un exceso innecesario, una agresión que prefería esquivar, razón por la cual reservaba las horas del día para dormir. Sus ojos —rasgados, brillantes, atentos— eran capaces de fijar en segundos los detalles de un diseño, absorbiendo líneas, proporciones y gestos con la agudeza de quien ha hecho de la observación un arte. Fue en 1969 cuando se consolidó como la modista del pueblo. No fue por generosidad ni por alguna labor social destacada —cobraba caro por su trabajo—, sino por la perfección de cada prenda que salía de su taller durante las horas en que el resto del mundo dormía. La llamaban la mejor, y nadie lo discutía.
Tenía treinta años cuando conoció a Ubaldo Ponsio, farmacéutico y químico, a raíz de la compra de un jarabe para la tos. Él tenía su local justo en la esquina de su casa. Se entendieron de inmediato. En cuestión de tres meses —a pesar de los veinte años de diferencia— se convirtieron en amantes. Fue decisión de ambos mantener esa relación en secreto. Pactaron los encuentros de noche, permanecían juntos tres horas, a veces más, y luego Ubaldo regresaba a su farmacia para dormir un poco antes de comenzar su jornada diurna. Atendía al público, ordenaba las estanterías de época, mezclaba fórmulas, preparaba remedios que algunos clientes recogían cada día. Su rutina era precisa: de ocho de la mañana a una de la tarde, luego de tres a siete, justo cuando empezaba a caer el sol. Al cerrar la farmacia, se preparaba un té de hierbas y abría el estuche de una de sus siete guitarras clásicas de colección, que guardaba cuidadosamente en el cuarto de estar de su pequeña vivienda, ubicada justo detrás del local. Era un guitarrista tan bueno como discreto, y
encontraba placer en tocar solo, ser artista y público al mismo tiempo, sin más testigos que el silencio.
Pero con Teodora todo cambió. A partir del inicio de su relación, cada noche, guitarra en mano, le ofrecía un concierto íntimo. Ella lo escuchaba con atención absoluta, con los sentidos en vilo, hasta que la última nota se desvanecía. Alternaba el instrumento cada vez, una guitarra distinta por noche, siguiendo el ciclo semanal con exactitud: siete guitarras, siete días. Entre ambos construyeron un mundo paralelo hecho de música, costura, silencio, cuerpos y ausencia de promesas. Pasaron treinta y seis años así, compartiendo sus mundos sin invadirlos del todo, entre guitarras, telas, moldes de papel, partituras, agujas, sexo y melodías, en una relación que encontró su equilibrio precisamente en el pacto implícito de no pedir lo imposible, de no exigir continuidad más allá del instante compartido.
Dos días antes de morir, Ubaldo Ponsio le dejó a su querida costurera las dos guitarras más precisas de su colección. Se despidió con un largo abrazo, silencioso, hondo, como si en ese gesto condensara todo lo que no se había dicho durante los años. Murió de día, bajo el sol que marcó cada minuto de su vida pública, bajo la claridad que él nunca había podido ofrecerle a ella. Años después —difíciles de determinar, porque la intimidad dejó de tener forma—, Teodora buscó en un viejo diccionario de la Real Academia Española la última palabra que Ubaldo había pronunciado antes de partir.
Intemporal Adjetivo. Que está fuera del tiempo o lo trasciende.
PÁGINA WEB DE EMILIO LÓPEZ GELCICH

Temas relacionados:
También te puede interesar
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.